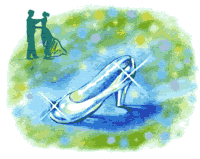Me senté frente a la pantalla del ordenador a ver si era capaz de teclear algo. Mi editor me apremiaba bajo amenaza de no comer en los próximos años.
Moví mis dedos en el aire, como quien va a dar buena cuenta de una comida suculenta.
“¡Se movían! ¡Bravo!”
Me arremangué hasta los codos y la espalda formó un ángulo recto con mi viejo sillón de madera. Abrí una página de Word. Justo en ese momento mis dedos se petrificaron en el aire.
Ninguna historia. Nada. Mi imaginación se solidarizó con mis dedos o con el blanco de la pantalla, no estoy muy segura, y yo quedé abandonada a mi suerte, sentada en ese viejo sillón de madera, al que se la tenía jurada el día que lograra escribir la gran obra que habría de hacerme millonaria.
Pensé en todos los cocodrilos, mandriles, sapos, salamandras, jabalíes, mujeres de mala vida, hombres desangrándose en batallas, apariciones de fantasmas, brujas y sobre todo hadas y musas a las que agradecer una inspiración. Pero no apareció ningún cocodrilo, mandril, sapo, salamandra, jabalí, mujer de mala vida, hombre desangrándose en batalla, fantasma, bruja, ni hada ni musa, que consiguiera dar vida a mis dedos.
Para cuando fui capaz de golpear una tecla, las luces de los neones nocturnos que se colaban por la única ventana del cutre estudio donde cada día intentaba rescatar un poco de la dignidad perdida, entraban los primeros rayos de sol de la mañana.
En la penumbra de los neones, divisé cómo una cucaracha negra, de tamaño mediano, ascendía por mi pierna sin pantalones ni medias, ni siquiera los calcetines que usaba a modo de zapatillas en los días de frío. La muy asquerosa me pilló en bragas. Miles de patitas ascendían, plenamente decididas a sortear cualquier obstáculo para llegar a mi cara y obligarme a gritar, y a saltar por toda la sala. Quise enfadarme por la mala costumbre de ponerme tan sólo una camisa como toda vestimenta, para poder soportar los cuarenta grados que se concentraban en las aspas del ventilador colgado en el techo, pero no tenía tiempo de discutir. Tenía que saltar por la ventana. En una de esas milésimas de microsegundo imposibles de medir, pensé que tal vez sería mejor hacerla saltar a ella. Para ello necesitaba volver a mi cuerpo, recuperar las funciones vitales, corazón-cerebro, principalmente, y por supuesto ese espíritu cobarde que estaba ya en el quicio de la ventana preparado para el gran salto.
— ¡Ven aquí inmediatamente, cobarde! —Le gritaron al unísono mis pulmones, mi laringe, mis cuerdas vocales, mi paladar, mi lengua, mis dientes, mis labios y mi glotis.
Más allá de la fonología, tomé conciencia de mi corteza cerebral. Funcionaba. El corazón también debía funcionar porque podía escuchar sus latidos a modo de tambor africano, resonando en mis oídos y golpeando mis sienes.
Mi espíritu miró de reojo intermitentemente a la cucaracha que se había parado a tomar aire para encarar la subida por la rodilla, y a mi boca ordenándole que bajara inmediatamente de ese minúsculo poyete que le mantenía al borde del abismo. Miró también hacia abajo, a la vez que la cucaracha reiniciaba su marcha imparable.
Cinco pisos le separaban del asfalto, sin contar los que su vértigo añadía. Ante tal dilema, sufrió un ataque de pánico allí mismo, mientras los pulmones se desinflaban, el corazón se ralentizaba, y el cerebro se rendía ante la somera inutilidad de sus colaboradores. El último golpe de sangre que bombeó el corazón, logró abrir los ojos para suplicar un poco de compasión para ese cuerpo que quedaría a expensas de la cucaracha si él no accedía a bajar rápidamente de esa estúpida ventana.
La cucaracha ganaba terreno. El espíritu cobarde observaba impertérrito su avanzada.
“¡Dios! Se iba a colar en el ombligo”. Allí repostaría fuerzas de nuevo y juraría que le hizo burla meneando sus antenas mientras babeaba.
Más tarde mi espíritu me confesaría que fue precisamente en ese mismo instante cuando se introdujo en aquel cuerpo maltrecho, que se desplomaba sin remedio entre el sillón de madera y la mesita del ordenador. Y que sin saber cómo exactamente, se puso al servicio de ese cuerpo ya desplomado completamente en el suelo.
Entonces ocurrió que mi mano buscó en las tinieblas cualquier objeto a su alcance con el que sacudir a la cucaracha para inmediatamente pisarla. Cogió uno de los libros que andaba varios días revolcándose por el suelo, y la lanzó contra el aire. Mis ojos intentaron seguir su vuelo, pero se perdió en la luz de los neones.
Decidida a acabar con ella, pulsé el interruptor de la luz en un acto de valentía. La localicé en su rápida huída, corriendo como loca mientras buscaba un agujero donde esconderse, pero aquel no era un buen lugar para encontrar cobijo. Lo único de lo que disponía en la habitación era el sillón de madera, la mesita del ordenador, con ordenador incluido, y un colchón tirado en el suelo. Parecía asustada y eso reforzó a mi espíritu. Tenía que vencerla antes de que se colara entre las mantas que se arrastraban por el piso, o se colara en algún hueco que se escapara a mi control. Eso sería mi final.
Su cuerpo brillaba. Las antenas se le volvieron locas como un radar que le anunciaba mi presencia en todas direcciones. Debía estar calculando sus posibilidades cuando el lomo de “Rayuela” le hizo sombra. Entonces recordé el asqueroso crujido que aseguraba su muerte. Momento que aprovechó el repugnante insecto para reanudar su carrera. Mis ojos la seguían buscando, a la vez que trataba de buscar algún otro objeto de peso para estrujarla, que no fuera mi amigo Cortázar. Agarré de la mesa, una piedra que hacía las veces de pisapapeles, y la arrinconé en una de esas esquinas en las que se sienten a salvo. Tuve que esperar unos segundos hasta que quedó a mis expensas. Y sin ningún remordimiento de conciencia, la aplasté bajo la piedra. Sólo escuché el golpe de mi pisapapeles contra el suelo. La losa del piso se resquebrajó. Aún así, me pregunté si estaría muerta. Las cucarachas pueden incluso vivir sin cabeza durante nueve días. O eso dicen. Un escalofrío sacudió todo mi cuerpo antes de atreverme a descubrirla. ¡Allí estaba! La observé con detenimiento, e incluso deseé haber tenido unas pinzas para separar cada parte de su cuerpo y poder recrearme en mi venganza. El corazón me latía tan deprisa como si acabara de matar a un cocodrilo. Entonces, la miré de nuevo. Parecía que la hubiera pasado por encima una apisonadora. Casi sentí lástima. Desde luego, aquella cucaracha no merecía que mi espíritu hubiera estado a punto del suicidio ni que mi corazón se parara en medio de una habitación en la que nadie me hubiera encontrado hasta estar tan putrefacta como ella.
Definitivamente había sido en defensa propia. Nadie me acusaría de matar a un bicho tan repugnante. Incluso la casera me lo agradecería. Envolví sus restos en un trozo de papel y la lancé por la ventana como venganza última. Pensé en tirarla por la taza del wáter, pero no podía recorrer los cinco metros de pasillo que me separaban del retrete común, con su cadáver entre mis manos.
La tensión me había dejado exhausta. Sentí mi cuerpo aflojarse y un inmenso placer recorrió cada uno de mis músculos. Satisfecha de mi hazaña, volví a sentarme en el sillón de madera y encendí el ordenador de nuevo. Los neones se apagaron y dieron paso a los primeros rayos del sol de la mañana que volvía a anunciarse calurosa.
La pantalla del ordenador se iluminó y mis dedos teclearon:
La cucaracha. “Un cocodrilo venido a menos.”
Moví mis dedos en el aire, como quien va a dar buena cuenta de una comida suculenta.
“¡Se movían! ¡Bravo!”
Me arremangué hasta los codos y la espalda formó un ángulo recto con mi viejo sillón de madera. Abrí una página de Word. Justo en ese momento mis dedos se petrificaron en el aire.
Ninguna historia. Nada. Mi imaginación se solidarizó con mis dedos o con el blanco de la pantalla, no estoy muy segura, y yo quedé abandonada a mi suerte, sentada en ese viejo sillón de madera, al que se la tenía jurada el día que lograra escribir la gran obra que habría de hacerme millonaria.
Pensé en todos los cocodrilos, mandriles, sapos, salamandras, jabalíes, mujeres de mala vida, hombres desangrándose en batallas, apariciones de fantasmas, brujas y sobre todo hadas y musas a las que agradecer una inspiración. Pero no apareció ningún cocodrilo, mandril, sapo, salamandra, jabalí, mujer de mala vida, hombre desangrándose en batalla, fantasma, bruja, ni hada ni musa, que consiguiera dar vida a mis dedos.
Para cuando fui capaz de golpear una tecla, las luces de los neones nocturnos que se colaban por la única ventana del cutre estudio donde cada día intentaba rescatar un poco de la dignidad perdida, entraban los primeros rayos de sol de la mañana.
En la penumbra de los neones, divisé cómo una cucaracha negra, de tamaño mediano, ascendía por mi pierna sin pantalones ni medias, ni siquiera los calcetines que usaba a modo de zapatillas en los días de frío. La muy asquerosa me pilló en bragas. Miles de patitas ascendían, plenamente decididas a sortear cualquier obstáculo para llegar a mi cara y obligarme a gritar, y a saltar por toda la sala. Quise enfadarme por la mala costumbre de ponerme tan sólo una camisa como toda vestimenta, para poder soportar los cuarenta grados que se concentraban en las aspas del ventilador colgado en el techo, pero no tenía tiempo de discutir. Tenía que saltar por la ventana. En una de esas milésimas de microsegundo imposibles de medir, pensé que tal vez sería mejor hacerla saltar a ella. Para ello necesitaba volver a mi cuerpo, recuperar las funciones vitales, corazón-cerebro, principalmente, y por supuesto ese espíritu cobarde que estaba ya en el quicio de la ventana preparado para el gran salto.
— ¡Ven aquí inmediatamente, cobarde! —Le gritaron al unísono mis pulmones, mi laringe, mis cuerdas vocales, mi paladar, mi lengua, mis dientes, mis labios y mi glotis.
Más allá de la fonología, tomé conciencia de mi corteza cerebral. Funcionaba. El corazón también debía funcionar porque podía escuchar sus latidos a modo de tambor africano, resonando en mis oídos y golpeando mis sienes.
Mi espíritu miró de reojo intermitentemente a la cucaracha que se había parado a tomar aire para encarar la subida por la rodilla, y a mi boca ordenándole que bajara inmediatamente de ese minúsculo poyete que le mantenía al borde del abismo. Miró también hacia abajo, a la vez que la cucaracha reiniciaba su marcha imparable.
Cinco pisos le separaban del asfalto, sin contar los que su vértigo añadía. Ante tal dilema, sufrió un ataque de pánico allí mismo, mientras los pulmones se desinflaban, el corazón se ralentizaba, y el cerebro se rendía ante la somera inutilidad de sus colaboradores. El último golpe de sangre que bombeó el corazón, logró abrir los ojos para suplicar un poco de compasión para ese cuerpo que quedaría a expensas de la cucaracha si él no accedía a bajar rápidamente de esa estúpida ventana.
La cucaracha ganaba terreno. El espíritu cobarde observaba impertérrito su avanzada.
“¡Dios! Se iba a colar en el ombligo”. Allí repostaría fuerzas de nuevo y juraría que le hizo burla meneando sus antenas mientras babeaba.
Más tarde mi espíritu me confesaría que fue precisamente en ese mismo instante cuando se introdujo en aquel cuerpo maltrecho, que se desplomaba sin remedio entre el sillón de madera y la mesita del ordenador. Y que sin saber cómo exactamente, se puso al servicio de ese cuerpo ya desplomado completamente en el suelo.
Entonces ocurrió que mi mano buscó en las tinieblas cualquier objeto a su alcance con el que sacudir a la cucaracha para inmediatamente pisarla. Cogió uno de los libros que andaba varios días revolcándose por el suelo, y la lanzó contra el aire. Mis ojos intentaron seguir su vuelo, pero se perdió en la luz de los neones.
Decidida a acabar con ella, pulsé el interruptor de la luz en un acto de valentía. La localicé en su rápida huída, corriendo como loca mientras buscaba un agujero donde esconderse, pero aquel no era un buen lugar para encontrar cobijo. Lo único de lo que disponía en la habitación era el sillón de madera, la mesita del ordenador, con ordenador incluido, y un colchón tirado en el suelo. Parecía asustada y eso reforzó a mi espíritu. Tenía que vencerla antes de que se colara entre las mantas que se arrastraban por el piso, o se colara en algún hueco que se escapara a mi control. Eso sería mi final.
Su cuerpo brillaba. Las antenas se le volvieron locas como un radar que le anunciaba mi presencia en todas direcciones. Debía estar calculando sus posibilidades cuando el lomo de “Rayuela” le hizo sombra. Entonces recordé el asqueroso crujido que aseguraba su muerte. Momento que aprovechó el repugnante insecto para reanudar su carrera. Mis ojos la seguían buscando, a la vez que trataba de buscar algún otro objeto de peso para estrujarla, que no fuera mi amigo Cortázar. Agarré de la mesa, una piedra que hacía las veces de pisapapeles, y la arrinconé en una de esas esquinas en las que se sienten a salvo. Tuve que esperar unos segundos hasta que quedó a mis expensas. Y sin ningún remordimiento de conciencia, la aplasté bajo la piedra. Sólo escuché el golpe de mi pisapapeles contra el suelo. La losa del piso se resquebrajó. Aún así, me pregunté si estaría muerta. Las cucarachas pueden incluso vivir sin cabeza durante nueve días. O eso dicen. Un escalofrío sacudió todo mi cuerpo antes de atreverme a descubrirla. ¡Allí estaba! La observé con detenimiento, e incluso deseé haber tenido unas pinzas para separar cada parte de su cuerpo y poder recrearme en mi venganza. El corazón me latía tan deprisa como si acabara de matar a un cocodrilo. Entonces, la miré de nuevo. Parecía que la hubiera pasado por encima una apisonadora. Casi sentí lástima. Desde luego, aquella cucaracha no merecía que mi espíritu hubiera estado a punto del suicidio ni que mi corazón se parara en medio de una habitación en la que nadie me hubiera encontrado hasta estar tan putrefacta como ella.
Definitivamente había sido en defensa propia. Nadie me acusaría de matar a un bicho tan repugnante. Incluso la casera me lo agradecería. Envolví sus restos en un trozo de papel y la lancé por la ventana como venganza última. Pensé en tirarla por la taza del wáter, pero no podía recorrer los cinco metros de pasillo que me separaban del retrete común, con su cadáver entre mis manos.
La tensión me había dejado exhausta. Sentí mi cuerpo aflojarse y un inmenso placer recorrió cada uno de mis músculos. Satisfecha de mi hazaña, volví a sentarme en el sillón de madera y encendí el ordenador de nuevo. Los neones se apagaron y dieron paso a los primeros rayos del sol de la mañana que volvía a anunciarse calurosa.
La pantalla del ordenador se iluminó y mis dedos teclearon:
La cucaracha. “Un cocodrilo venido a menos.”